1. ¡Deprisa, deprisa!
Apenas unos lustros atrás, en el
apogeo de la globalización y su despreocupado optimismo tecnocéntrico, todos
los dominios de nuestra civilización parecían imbuidos en una enfebrecida y
fabril aceleración de los procesos
transitivos, de la velocidad del
mundo como sintonía, como si el
éxtasis de las telecomunicaciones y la tecnología del real-time implicasen por
su esencia misma la utopía de lo instantáneo, de la superación de todo período
de dilación o latencia. El asunto por excelencia de los estudios sociales
parecía ser el modo en que la infinita omniconectividad propiciada por la
informática habría de conducirnos a un mundo en el que los acontecimientos
tuviesen lugar a la velocidad del pensamiento, arrojando la realidad a una hiper-velocidad
de tal potencia que cualquier intento por ordenarla resultaría por fuerza
estéril, insuficiente: mientras las transacciones financieras se rendían a la
velocidad de crucero derivada de los nuevos instrumentos de cálculo
computerizado (tan vertiginosos que desbordaban la aptitud del cerebro humano
para considerarlos), las “modas” y su
mesmerizante orgía de signos multiplicaban exponencialmente su capacidad de
auto regeneración just-in-time, y
cualquier expresión de “lo nuevo”
proliferaba con tal premura que un nuevo invento en Los Ángeles podía estar
disponible en Milán en apenas unas horas. Países periféricos como España,
acostumbrados a la sensación de que las novedades les llegasen tras un
irrecusable período de espera, sentían de repente que la proliferación
instantánea de las primicias a escala trasnacional les ponía en paralelo a los
grandes epicentros de producción cultural: cuando nuestros hermanos mayores
viajaban a Londres hace unos años, narraban a su regreso las excelencias de los
inventos allí comunes y aquí desconocidos, mientras que hoy en día uno viaja a
Nueva York y vuelve con la sensación de que nosotros gozamos del mismo nivel de
desarrollo tecnológico, social y cultural que en las más lustrosas capitales
del globo. La transmisión instantánea
del conocimiento y la tecnología llevarían a todos los hogares del planeta,
sin necesidad de dilaciones, las innovaciones producidas en cualquier lugar por
distante que sea: la sincronización unificadora del compás del mundo subsumiría el tempo de lo local a la cronometría global. Un proceso en el que
convergen las telecomunicaciones, la laxitud de las condiciones arancelarias
para las transacciones, las infraestructuras a escala trans-continental, y un
nuevo estado de desarrollo del Sistema en el que éste parece haber superado por
fin la última frontera de su imperio: el tiempo, construido sobre lo que antaño fueran los tiempos.
Absortos en aquel enfebrecido
culto a lo nuevo e instantáneo, y atónitos ante la irrefrenable sucesión de
asombrosos descubrimientos (la genética, la informática doméstica, la
conectividad virtual, la multiculturalidad, la revolución industrial del low
cost…) el humanismo europeo, de siempre receloso de las argucias de la
tecnocracia anglosajona, comenzó a
desarrollar discursos críticos con este nuevo estadio cultural de
imparable aceleración de la vida,
recelando de las impredecibles consecuencias de un aceptación acrítica de lo nuevo por lo nuevo. El más reconocido
portavoz de la desconfianza fue Paul Virilio con sus ingeniosos ensayos en “dromología”,
ciencia de nuevo cuño dedicada al
estudio de la velocidad, cuyas conjeturas escatológicas presagiaban la
hecatombe como único puerto posible para la nave a la deriva de la historia
(quizás ya cadáver).
Su programa crítico consiste en
un ejercicio de suspicacia ante las consecuencias biopolíticas del nuevo
organigrama geoestratégico de reparto de poder bélico y sus usos instrumentales
como dispositivo de control de subjetividades. En ese sentido, la celebrada
hipótesis de “La doctrina del shock”
esbozada por Naomi
Klein era el resultado lógico de las recensiones de Virilio: la
cultura mass mediática habría traspasado el umbral cronométrico a partir del
cual el espectador ya no es capaz de
mantener una distancia crítica con los estímulos que recibe, propiciando un
nuevo e inquietante estadio epistémico de la humanidad en el que el ciudadano
común ha perdido la capacidad de juicio ante eventos que sobrevienen a mayor
velocidad que su propio pensamiento, exentos de una síntesis imposible y
privados de una Razón de Ser que los armonice en una lógica omnicomprensiva.
2. El ahora eterno
Probablemente, el trabajo de
Virilio y Klein (y tantos otros en su estela) venía a ser una fenomenología del tiempo contemporáneo,
el tiempo del real time: una
cronometría sometida al presente continuo,
conjugada como la sucesión de un “ahora”
perpetuo para el que ya no hubiese un “aquí”,
pues todo los acontecimientos del mundo suceden simultáneamente en todas
partes, y en el no-lugar de la virtualidad compartida. Acrónica y atópica, sin chronos ni topos, la realidad parece haber alcanzado el paroxismo de la teoría
de la relatividad y su correspondencia entre tiempo y espacio: ahora que la
tecnología permite la tele-transmisión del acontecimiento y el conocimiento
aboliendo las distancias, queda anulada la duración. La distancia
entre Londres y Moscú no se mide en kilómetros, sino en tiempo: cero segundos.
Pues el reloj del mundo no se acompasa ya sobre el viaje de los cuerpos, sino
sobre el movimiento de la información.
Para Heidegger, uno de los problemas
del estudio del Ser es el hecho de que carece de presencia propia, es un no-fenómeno que sólo puede ser auscultado
por sus huellas, por su rastros y sombras, y cuya autonomía habríamos olvidado
considerar a lo largo de la historia de la metafísica occidental: estamos demasiado embebidos en el Ser como
para poder verlo, poder valorarlo. Este problema ontológico sería resumido
muy elegantemente por Xavier Zubiri con su concepto de diafanidad,
proponiendo que el objeto de la metafísica ha de ser el estudio de lo diáfano
(aquello tan universal y omnipresente que escapa al apercibimiento). Tal vez,
en ese sentido, los estudios culturales no puedan romper el círculo vicioso de
la autorreferencialidad sin el recurso a su fundación metafísica. Estudiar la
cultura, convertirla en “objeto”, exige interponer con ella una distancia que,
en la estela de lo que Hegel denominaba “negatividad”, permita
establecer un punto de vista exógeno a ella para así obtener una perspectiva de
conjunto, un panorama contingente y parcial pero omnicomprensivo. Y ese
imprescindible alejamiento respecto al propio medio cultural sólo puede darse
recurriendo a “otras culturas” suficientemente diversas que permitan
identificar los parámetros diferenciables que sonsaquen lo contingente camuflado como necesario. Este nuevo
programa metafísico (la presentación de lo diáfano y el trazado de sus límites)
recuperó para la filosofía la humildad en la que se había fundado: el
reconocimiento del pensar como provisión estratégica de fuerzas, la intelección
como musculación terapéutica del conocimiento, y el desvelamiento no ya de las
condiciones en las que vivimos, sino de las que podemos aspirar a vivir. La
metafísica contemporánea quiere ser la
desocultación de lo posible, una guadaña con la que abrirnos paso en la
espesura del tiempo como acaecimiento de lo imprevisto.
3. La profecía imposible
Toda la filosofía, como la
ciencia, ha sido siempre una futurología.
El saber humano, cuya vocación no es otra que la de identificar la legislatura
oculta de la realidad, la sistematización de lo recurrente en un régimen de
predictibilidad, asume la insuficiencia de los actos automáticos e instintivos
para lidiar con las bruscas sorpresas que vienen con el tiempo: la prevención ante la contingencia como
potencia catastrófica. La existencia de la filosofía exhibe el pánico ante
la emersión del futuro como acarreo de lo desconocido, la ansia por puntuar
certezas en la gramática secreta del devenir y así inmunizarnos ante el
imprevisto. El objeto del pensamiento humano no es otro que el futuro, la
inquietud ante la inminencia vivida –y sentida- como peligro. Y esta necesidad de mapear lo
posible mediante la observación y análisis de lo plausible (los
vectores que traza el pasado, la trayectoria que sigue la inercia del sentido)
resulta imposible cuando, como hemos visto, la aceleración de los
acontecimientos más allá de nuestra capacidad de pensarlos impide no ya su
enraizado en el suelo de una teleología firme, sino incluso su nomenclatura.
Tal vez la realización plena de la modernidad haya consistido en la
verificación de su incapacidad para comprender las leyes del tiempo, la constatación de la incontinencia del
devenir del mundo como caos inmune a lo profético. La posmodernidad trae
entonces la epifanía de la vida como recorrido de un precipicio escarpado, el
presente como límite del abismo letal que es el mañana.
Ello sitúa al ser del hombre en la dramaturgia del existencialismo: el
único contenido de la realidad ya no es la presencia sino la inminencia, o los
acontecimientos que median entre el ahora y la muerte. La intuición del pensar
es el instinto de lo profético, colateral a la vocación de supervivencia, al cuidado de sí; una vocación frustrante
en tanto la vida es la caída en un agujero negro de paredes repentinas y
fortuitas, pero cuyo suelo cierto es la muerte, única profecía posible, la clausura incontestable de todo sentido.
La globalización, como proceso
financiero, tecnológico y cultural específico de los años dos mil, ha triunfado
de manera inapelable en su estrategia de monopolización del reparto de lo que
es posible y lo que no lo es, y la
demonización de cualquier punto de vista que le sea trasversal o divergente:
las únicas potenciales piedras en el camino hacia la universalización de la ideología
occidental son o bien nacionalismos románticos (cuyo objetivo fundamental es la
autodeterminación local de las instituciones, pero no la subversión de éstas ni
de las categorías políticas sobre las que se construyen) o bien los “nuevos
bárbaros” que habitan el afuera del capitalismo, esos “rogue states” que nos son presentados
como fundamentalistas, totalitarios, inhumanos, y enemigos de la libertad y la
democracia. El mayor éxito de la tecnocracia occidental se funda, por supuesto,
en el hábil monopolio que ha conseguido sobre las cuestiones metafísicas que
distribuyen inadvertidamente cualquier sistema de pensamiento, mistificando los
conceptos de axioma y dogma,
y naturalizando su tramposa correspondencia entre verdad y ciencia hasta
imponer la creencia de que las cosas son como son porque así han de
ser. Todo imperio necesita, para triunfar, la imposición de su propia
cosmogonía, y más concretamente su construcción de lo que son “naturaleza” y
“realidad”.
La lógica de la aceleración del tiempo fue uno de esos fenómenos
que podemos catalogar bajo la “diafanidad”
de Zubiri: sucedió de manera inadvertida,
afectando a todos los sectores de la vida cotidiana y en cada uno de sus
registros, en todos los puntos de planeta, exterminando cualquier otra vivencia
del tiempo con la que poder compararla, y por decirlo en términos
empresariales, en situación monopolística.
El “tiempo real” de escala planetaria ha sido ya objeto de estudio de infinidad
de trabajos teóricos, pero nosotros nos centraremos en su naturaleza paradójica:
por un lado la universalización de la posmodernidad capitalista tiene lugar
colateralmente a aquel “Fin de la historia” (que habría de referir la dinámica
de los acontecimientos a una nueva cronología cíclica acompasada a ritmo periodístico
e industrial) pero por otro, de manera aparentemente incompatible, apoyándose
todavía en la afirmación teleológica del tiempo como progreso, sin la cual se hubiese
desmoronado toda su arquitectura epistemológica, herramienta imprescindible del
consenso noopolítico necesario para el establecimiento de una “cultura global”.
4. Hegel y Nietzsche
El hiperveloz tiempo de la
posmodernidad era entonces un concepto bicéfalo, que operaba simultáneamente
desde dos dominios en principio incomposibles: el cíclico de la producción industrial, y el teleológico de la idea
dialéctica del “progreso”. El eterno retorno de Nietzsche y la síntesis dialéctica
de la historia de Hegel, lograron aunar esfuerzos y superar su
esencial incompatibilidad en el fenómeno de las modas o tendencias, siempre lo
mismo y siempre diferente. El humanismo clásico ha culpabilizado a la moda por
su fetichización vacua de la retórica de las apariencias, pero la lógica de las
“tendencias” consumibles que animan la producción occidental de signos exhibe
la constitución de un nuevo tiempo
experimental cuya estructura no es lineal ni circular, sino espiral: su eje
regulador lo conduce por un trazado ordenado (repetición) pero con la
suficiente laxitud para incorporar los sobresaltos de lo nuevo (diferencia).
El tiempo vivencial se realiza
como correlato de un calendario, es
decir, en la disposición de “puntos
significativos” que permitan diferenciar los momentos entre sí para poder
así medir sus distancias, duraciones, recurrencias: la sujeción del tiempo a
una agenda es lo que permite experimentarlo como un flujo ritmado por la cardinalidad de las fechas que le sirven
de latido. El tiempo en sí es un fluido sin ritmo propio, una sucesión
indiferenciada de presentes que sólo adquiere sentido cuando sobre él se
despliega un sistema de referencia que lo enmarque y administre: las horas, los
días, las semanas proponen una métrica estable y firme que hacen del tiempo una
instancia calculable objetivamente, pero insuficiente para apropiarse de él de
manera subjetiva o valorativa. Lo que de verdad determina el ritmo del tiempo,
más allá de la ortopedia normalizadota de un “calendario” estrictamente
extensivo, son los acontecimientos que vehicula. La diferencia entre un jueves
y un domingo no es tanto la distancia cronológica que media entre ambos, sino
el tipo de vivencias asociadas a uno y otro día en todos los órdenes de la
conducta: a nivel laboral, social, de ocio, afectivo. Los partidos de la Champions League
sirven para señalar los miércoles y así puntuar
un valor en el magma indolente y neutro, estático en cuanto maquinal, del
tiempo cósmico.
Heredero de las viejas
concepciones panteístas del tiempo como
ciclo, el calendario anual es ante todo la organización ordenada de una
serie de “momentos clave” tales como fiestas, vacaciones, auges y declives
laborales, climatología o estacionalidades de todo tipo. Las sociedades
preindustriales construían sus calendarios en función de los períodos de
siembra o recolección, y de las condiciones climáticas de cada época del año.
La suya era una concepción cíclica del devenir, pues los años se sucedían sin
grandes sobresaltos que los diferenciasen entre sí, siendo muy tímido el
“progreso cultural” que experimentaba un individuo a lo largo de su vida. La
vida de cada persona se concebía como embebida en grandes ciclos de orden
superior o “eras” que por lo general remitían a fábulas sobre dioses o
grandes acontecimientos cósmicos. La pre-historia era así el paroxismo del tiempo periódico, exento
todavía del sentido teleológico, indiferenciable por la pulsación de la
invención tecnológica que luego habría de dislocar su monolítica circularidad.
La historia aparece con la acumulación del conocimiento: súbitamente, el tiempo dejó de transcurrir como eterno
retorno sólo subvertido por el azar de las catástrofes naturales, y la invención tecnológica (como superación y
destrucción de las formas de vida estables) fue el parámetro que habría de sonsacar el calendario de su serialidad
orbital para encaminarlo en una trayectoria de apertura al sentido. El radical sobresalto metafísico de la
aparición de la Historia
consistió en propiciar la teleología, la presunción de que el tiempo no gira
impertérrito sobre sus propios pasos, sino que se abalanza en una dirección
incierta pero fija, que su horizonte es un destino.
5. Calendario industrial
La era industrial vino a ser la
plenitud de la historicidad de la
historia: el cambio paradigmático resultante de un desarrollo tecnológico
capaz de eclipsar a la Naturaleza como agente motriz
del tiempo, el vértigo de una humanidad que empezó a sentirse soberana
sobre su propio destino. El pensamiento decimonónico fue ante todo la reflexión
sobre la recién adquirida gobernanza de la sociedad sobre su propio rumbo, y la
reducción del orden cíclico de la cronometría naturalista a agente secundario
del devenir. Ahora el tiempo ya no era función del encabalgamiento de
primaveras, veranos, otoños e inviernos, sino de la lógica autónoma de las
secuenciación de producción y consumo, las eventualidades del movimiento del
capital, y los acontecimientos inmanentes propiciados por cada nueva invención
técnica.. Para el operario de una fábrica de Ford la diferencia entre otoño y
primavera no tenía ya nada que ver con el clima, sino más bien con el tempo
pautado por la producción y distribución
de los vehículos. Del mismo modo las festividades pierden su anclaje en
las circunstancias de su origen (por ejemplo, el carnaval o la cuaresma
señalaban en el régimen simbólico las temporadas de consumo o almacenamiento de
carne) para convertirse en hitos sujetos únicamente a la lógica de producción y compraventa.
De algún modo, este es el origen
de Hegel: la constatación de que la
cultura genera su propio orden temporal, mediante la síntesis de invención
y memoria en el epifenómeno de un “progreso” ideal. El tiempo ya no se consume sino
que avanza, y la cuestión metafísica del Ser es eclipsada por la del devenir,
la acumulación del Ser y su diferenciación en la nada: el tiempo es el
despeñadero en la frontera entre la tierra firme del pasado y el océano
neblinoso del futuro, privado ya del paracaídas de lo cíclico, del eterno retorno
que todo lo amortigua y subsana. Hay sin embargo quien achaca de cobardía a la
dialéctica en su gestión teleológica del mañana: el abismo del tiempo como
salto al vacío, como inmersión en el territorio de lo desconocido, era atenuado
mediante una lógica tranquilizadora para los acontecimientos, síntesis y
autorresolución de disparidades que, de algún modo, aseguraban
.la pertinencia de un destino como imán de la flecha (hasta entonces fortuita)
del tiempo.
La modernidad, en su abrazo
valiente de lo imprevisible (pues tal es la aventura del progreso), hubo de
refugiarse contra la tempestad del caos en el asilo de la Dialéctica Histórica,
una nueva cardinalidad para el tiempo y su sentido, en el que éste era animado
por la resolución eficaz de sus malformaciones, sin el concurso de los dioses,
al amparo de la autodeterminación
teleológica de los acontecimientos naturales y humanos: el hegelianismo
apacigua pensamientos temerosos ante la incertidumbre al asegurarles que “en el
fondo, nada es casual”… Queda así inaugurada la Ciencia de la Historia, de voluntad
secretamente profética. Hasta aquí hemos encontrado la Razón de Ser y la dinámica
de los procesos históricos; tenemos el continente, pero aún no el contenido, la
sustancia de la historia. Su cuerpo, trenzado de acontecimientos cuyo rango
está aún por determinar.
6. Mañana, el abismo
Existen infinitas maneras
potenciales de contar la historia del mundo, de organizar y valorar los
acontecimientos que lo pueblan hasta formalizar una lógica de su
encabalgamiento que sea capaz de producir una panorámica de conjunto y
trascender a la suma de las partes: la
integración de eventos los hilvana y eleva hasta el dominio del Sentido. Si
hay una ciencia de la
Historia es como terapia para la desesperada necesidad del
pensamiento de encontrar (¿de inventar?) un sentido para el pasar de las cosas que pasan. Hacemos historia, la pensamos y
registramos, porque ella nos provee el suelo firme que necesita la conciencia
para sortear el abismo de lo indiscernible: lo histórico oferta un sentido para
la realidad, la trayectoria ordenada de eventos que, al amparo de un hilo común
que los conjuga, trascienden su autismo mediante el advenimiento de una Razón
de Ser.
La minuciosidad y prudencia con
la que cada civilización se provee de un suelo histórico no responde entonces a
una estéril voluntad archivista de anecdotario de los muertos, sino a la
urgencia de encontrar los límites de las
profecías posibles: la inmersión espeleológica en las espesuras del pasado
como sondeo de las causas de lo que fue y
de lo que pudo haber sido, no busca el matiz del acontecimiento finito sino
la hipotética legislatura que permita obtener de él un sistema universalizable
de causas y consecuencias. Hacer
historia ha sido siempre buscar las Leyes que la rigen, para así esbozar
una hoja de ruta con la que guiarse ante la llegada siempre inminente del
porvenir. Los discursos históricos son por tanto herramientas para la
futurología, un bisturí que reparte los fragmentos del tiempo para luego
reconstruirlos con puntos de sutura singularmente delicados: la construcción,
la fabricación de un decurso positivo para la historia implica siempre el
reverso de su propia capacidad de inferir en los eventos futuros, pues cada vez que explicamos lo que ha pasado
estamos proponiendo unos límites a la potencia de lo que puede pasar. En
cuanto relato de anticipación, la
Historia es entonces el arte de las profecías autocumplibles,
del encauzamiento del devenir dentro de un código consensuado de posibilidades.
Este punto de vista es al menos
el más habitual en el pensamiento europeo del siglo XX, escéptico a
consecuencia de los numerosos acontecimientos traumáticos que lo sumieron en el
duelo de la autocrítica infinita, y que aconseja recibir con cautela y
susceptibilidad crítica cualquier “verdad” que quiera instituirse como única,
cualquier discurso susceptible de ser usado como instrumento de imposición de
un orden omnímodo para lo real. La historiografía que floreció de las cenizas
de la Europa
de posguerra instalaría en el corazón del análisis histórico la precaución ante
los riesgos inherentes a su ejercicio, sabedores ya de que toda narración de lo pasado puede instrumentalizarse para la
enajenación del futuro. Será Foucault quien con más insistencia denunciará la
ancestral cohabitación concupiscente entre los Saberes (especialmente las
ciencias humanas) y lo que él denomina “el Poder”.
7. Ilocalizable, indefinible, invisible
Las recensiones que el filósofo
francés desarrollaría de la lógica política clásica tendrán como eje central la
desclasificación de las categorías de Marx y la puesta entre paréntesis de la
omnipotencia generalmente atribuida a las instituciones. Su desarrollo
exponencial de los parámetros que integran la idea de la gobernanza diluirá la
cuestión de la soberanía en las porosidades microfísicas de cada colectividad,
de cada sujeto, de cada discurso, de cada transacción, hasta deslocalizar su Idea de Poder para
convertirla en un campo, en un dominio enraizado hondamente en las
determinaciones onto-psicológicas de cada cultura. La universalidad de las
fluctuaciones de poder como propias a toda interacción entre hombres, hacen de
ellas instancias ilocalizables (en cuanto líquidas y por tanto inconsistente), indefinibles
(en cuanto antológicamente anteriores a la producción de identidad) e invisibles
por su diafanidad, de lo que resultará una concepción de la historia como
subsumida en la termodinámica omnivalente y omnipotente del poder, que todo lo
puede.
Atrás ha quedado la antigua
figuración aristotélica y platónica del Arte de Gobernar como arbitrio armónico
y venerable de las fricciones en la convivencia de la polis. Sacudida por la
marcial concepción maquiavélica de la sociedad, los estudios
histórico-políticos de la modernidad asumen con resignación que el Poder es el
vertedero moral por antonomasia de lo humano, el dominio en el que convergen
los más inquietantes impulsos de nuestra especie, inoculada por un contagioso
virus que gobierna
en la sombra (y desde las tinieblas) el devenir del mundo y que
vendría a ser la voluntad humana de
poder. La lógica de Foucault es en efecto deducible de la hipóstasis
nietzscheana y su finiquito de la soberanía celestial, quedando el hombre
entronado como único soberano de las desembocaduras de su propia biografía,
arrojado al juego cruento y amoral de la reconquista de un Poder personal
siempre vampirizado por la institución alienante de lo común. Una idea de lo político que seguirá en la descorazonadora
autopsia de la dominación entre clases llevada a cabo por Marx, y que Freud
convertiría en determinación irrecusable de lo humano a través de su connatural
estado de malestar en la cultura.
Estos tres filósofos de la
sospecha (Nietzsche, Marx y Freud) instaurarían la doctrina antropológica del
materialismo nihilista, dando pie a síntesis discursivas bien variadas (desde Althusser
a Zizek,
de Hayek
a Lyotard)
que sin embargo tendrán en común el establecimiento del Poder como eje director
de cualquier proceso social, de toda realidad: de la procesualidad del tiempo. De la síntesis dialéctica del
materialismo histórico a la disolución de los estados en el archipiélago
rizomático, esa concepción del Poder
como vertebral a la producción de lo real ha redundado a menudo en axiomáticas
casi místicas, haciendo de él una idea fetiche y de hechuras metafísicas para
el que ni siquiera hay una definición consensuada en las ciencias sociales. ¿De
qué hablamos cuando hablamos del Poder? ¿No es acaso una Idea tan vaporosa que
parece gobernar al hombre desde las alturas de la trascendencia pura? Ni
siquiera Foucault ha dado una definición firme del Poder, y lo que en su
tratadística quería ser el desbrozado rigurosamente científico de sus
condiciones inmanentes, resulta en cambio en análisis mixtificadores que, en la
estela de Heidegger, lo reducen a pasión del Ser humano.
El poder no es una pasión ni un
padecimiento; no se da en el campo de la infraestructura ni en el de la
superestructura, su concepto carece de sustancia si no se muestra en acto, en
efecto. No es un gesto, un acto intencional, sino un hecho, uno de los resultados de la transitividad de los estados
de cosas en el curso de la acción humana. Facticidad
plena, los cauces del poder han de husmearse en los poderes fácticos, su
acaecimiento como operación en efectivo.
Foucault era vehemente en la
renuncia al sujeto como agente hábil y capaz, como actor que desencadene
acontecimientos por sí mismo: en correspondencia al spinozismo que le servía de
argamasa metafísica, la dinámica que propone para el poder es la de una
transacción interpersonal regida por los mismos parámetros de orden que
cualquier sistema de flujos, como una termodinámica
de energía social impersonal que desactiva cualquier pretensión de libre
albedrío individual. Ese descentramiento del poder desde el Yo local a un
tejido reticular y policéntrico de subjetividades, conduce al callejón sin
salida de imposibilitar la identificación de responsabilidades: si no hay actor
individual más que como espejismo de una red inconciente y desértica de
discursos anónimos, los juegos de poder con sus concentraciones y disoluciones
sólo pueden darse o bien propiciados por
el imperativo meta-personal de una gran Historia dirigida con firmeza hacia un
destino autoinducido (de acuerdo al hegelianismo canónico), o bien como carnaval en el que se travisten como
cultura lo que en el fondo son impulsos libidinales. Pero en cualquier
caso, el modelo de crítica política post-marxista se encalla en una concepción
circular del poder, como mutualidad en la que ya no se pueden discernir ni las
fuentes ni las desembocaduras: en lo grande y en lo pequeño, en la producción
de subjetividad y la aceptación normativa de una Realidad, todos somos agentes
activos y pasivos de un Poder que constantemente damos y recibimos, que nos
constituye, y al el individuo sólo puede aportar la portavocía.
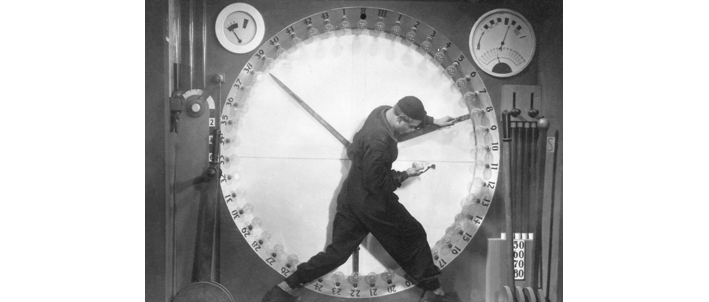
8. Aliens y apocalípsis
En su elegíaco ensayo sobre
Foucault, su compañero y amigo Gilles Deleuze insistía en la férrea renuncia de
ambos a la consideración del sujeto, conforme a una metodología estrictamente
predicativa que prescinde de los personalismos y distribuye la causalidad de
los acontecimientos a movimientos de estructuras. Lo dinástico es eclipsado por
lo institucional como actor principal del teatro de la historia, que ya nadie
duda está impulsada por desarrollos de deseo y poder. El orden propuesto por
Deleuze y Foucault para el devenir social es el de una economía libidinal: una
máquina movida por diferenciales de valor que constantemente reconsidera sus
códigos de distribución de flujos. Un
sistema, un orden distributivo para el ejercicio del poder cuyo movimiento
fundamental es la producción del sujeto
a través de modulaciones disciplinarias y de control.
Esta exposición suena abstracta,
pero no es más que la constatación de una paradoja que todos podemos comprobar
en nuestra vida cotidiana: la muerte de Dios no recuperó para el hombre la
soberanía de su moral, pues esta ha quedado atrapado en el reino de lo
trascendental transfigurada en la idea de un “sistema” que responde no ya a las
determinaciones de los sujetos que lo componen, sino a una fuerza preconsciente (la lucha de clases según Marx, el poder según
Foucault, el deseo según Deleuze, el simulacro según Baudrillard) irreducible a
cualquier tentativa pacificadora. En nuestras especulaciones íntimas sobre las
causas de los acontecimientos políticos que nos atraviesan y sobrepasan,
quedamos atrapados en el agujero negro de la idea del “Sistema”, una estructura
vaga e imprecisa pero omnipotente, ilocalizable pero universal, dinámica pero
inmutable. Y esa idea casi mística del “Sistema” como receptáculo y continente
de los juegos de poder, de tal complejidad que resulta inabordable para la
intelección humana, sólo admite como
remedio su agotamiento en una catástrofe.
Nuestra civilización ha
desarrollado toda una mística de su
“Sistema”. Sus caprichosos designios, en cuanto materialización de impulsos
colectivos, inconcientes y libidinales, parecen haber escapado un control
democrático ahora rendido ante la idea de que frente al Poder, no hay nada que hacer. La universalización de la
economía de mercado y su discurso paralelo del Fin de la Historia ha descarrilado
la realidad hasta dejarla fuera de control, convirtiendo al ciudadano en
pasajero de un vagón cuya locomotora fuese conducida por todos y por nadie:
estamos en un impasse en el que el
tiempo nos avecina o bien hacia la utopía autopoiética de la eucarística liberal,
o bien hacia el desastre planetario de una civilización resignada y agotada en
el paroxismo de lo que siempre ha sido: termodinámica del Poder.
¿Cuál es el papel de cada
individuo dentro de ese “Sistema”? Apenas el de meros espectadores,
participando desde la distancia de un ruedo político que sabemos hermético y
opaco, y ante cuyo imperio sólo cabe la misma actitud penitente y mendicante
que las culturas que imploraban misericordia a los dioses mediante danzas de la
lluvia. La post-historia es caprichosa y elusiva, impermeable a las inocuas
deliberaciones y necesidades de los ciudadanos, dramaturgia grandilocuente (y
secretamente fascinante) de la que participamos con la misma compostura pasiva
y atónita que cualquier otro espectáculo. La globalización ha elevado a su
enésima potencia la complejidad de las transacciones de poder, que ahora
parecen exentas de toda inferencia estrictamente política, legislada por una
economía que ya no lo es de bienes y servicios, sino de impulsos libidinales.
No hay nada que podamos hacer.
Tal vez haya algo de placer
masoquista en la actitud de expectación estática y extática que hemos
desarrollado en cuanto sujetos políticos, apoltronados como digo en la consideración de que el mundo es
demasiado complejo no ya como para poder controlarlo o modularlo, sino tan sólo
para comprenderlo. Con astucia, la Internacional Situacionista
describiría este paisaje global como una Sociedad del Espectáculo en el que el
papel del individuo dentro de la colectividad viene distribuido por imágenes
proyectadas en una pantalla antológicamente plana e impermeable. Lo que Jean
Baudrillard denominaría hiper-realidad (el vaciado de sustancia de lo real
hasta reducirlo a un carrusel telemático de no-eventos) es por tanto la
realización (o acaso la confirmación) de la distopía situacionista, o la enajenación plena de cada ciudadano
mediante la cesión de su soberanía
política a una instancia trascendental (“el Sistema”). De naturaleza
holística y de consistencia infinita, ese Sistema es inmune cualquier tentativa
reformista, pues su inagotable capacidad de mutación le permite esquivar la
gestión moral: asumir que la única Historia posible es la narrativa de las
fluctuaciones del Poder conduce al derrotismo de vivir ese Sistema como el eterno retorno de la amoralidad que
anima su fondo. El Sistema, irremediablemente, es una instancia de todo o
nada: o lo aceptamos en plenitud como un imperativo casi teológico, o lo
desactivamos arrojándonos a un precipicio en el que no hay alternativas.
Paradójicamente, el Fin de la Historia es la
escatología propia del dogma materialista, tanto para las izquierdas como para
la derecha. Marx interpretaba los procesos históricos como evolución de
sistemas de dominación fundados en el expolio asimétrico de la economía, en una
perspectiva en el fondo cómplice de las categorías antropológicas de Adam Smith;
uno y otro, pese a instalarse en polos ideológicos antitéticos, compartían el
dogma de que el motor de la acción humana es la heurística del valor, y la
dialéctica del Poder. Todo es político, el Sistema inunda los afectos, debajo
de la alfombra de lo simbólico las subjetividades son sumisas y cómplices de la
lógica de la cadena productiva. Una dinámica de la que la historia humana no es
más que el recuento de alteraciones anecdóticas, porque en su estructura
profunda toda sociedad viene siempre y en todo caso fundada sobre la asimetría.
La emancipación sólo puede darse mediante la producción de un Hombre Nuevo, más
allá de la historia tal y como la conocemos, tras un Apocalipsis purificador que recupere la hermandad perdida. El
fustigante mal augurio del Apocalispsis bíblico sigue así rigiendo en el siglo
XXI l agenda universalizada a escala planetaria.
La escatología apocalíptica se ha
enseñoreado incluso de los dominios del pop. No sólo a través del reciente auge
del cine catastrófico, sino como desvelo distópico que ensombrece las
conversaciones de café, a pie de calle: el Fin del Mundo que algunos advierten,
como paroxismo de la conspiranoia, en el horizonte inminente de occidente,
evidencia la angustia del minúsculo y
desamparado ciudadano anónimo que siente cómo su vida es gobernada por
instancias lejanas, incorpóreas, puramente trascendentales: un banco colapsa en
Nueva York, y en unos meses un carpintero madrileño pierde su trabajo, en una
mezcla de caos y fatalidad, como efecto de fuerzas superiores para la que ni
siquiera hay nombre, más allá de esa nomenclatura oscurantista que es “El
Sistema”. ¿Dónde está el Sistema, qué
quiere de mí, qué puedo hacer, qué danza de la lluvia he de ofrecerle para
obtener su piedad? Fin del mundo, Apocalipsis como escatón probable del Fin
de la Historia. La
purificación final una vez hemos asentido en el trágico destino de sabernos
marionetas de un dios caprichoso, el Sistema, cuyos magnánimas disposiciones
sólo se pliegan a la lógica del poder, el poder y el poder. ¿Hay acaso una
lógica del poder? ¿Nos hemos encargado de medirlo y sistematizarlo, de pensarlo
ordenadamente y más allá de la conjetura metafísica?










El blog ha quedao muy guay!
ResponderEliminarSobre el post... necesito "rumiarlo" -más que procesarlo-... para poder digerirlo.
Otro día comento el potlatch -si "ha lugar", claro :-)
respecto al diseño, está todavía "abierto", pero me apetece jugar con esta nueva composición que pone a los posts en paralelo y estira un poco su vida, además de producir una "cacofonía" que espero sea más divertida que el antiguo look espartano.
ResponderEliminarLa cabecera es muy friki pero sin un toque de humor o desvergüenza este blog sería un auténtico ladrillo!
Existe el riesgo de comprender de manera complaciente las implicaciones del Espectáculo, tratemos de evitarlo. El Espectáculo no es algo externo que imponga una distancia, tampoco es una sustitución o un redoblamiento de lo real como pueda ser el simulacro, ni una confusión entre la representación y lo representado, nada de imitación, nada de original y copia; más bien, se refiere al decaimiento de toda distancia entre la apariencia y lo aparentado, reversibilidad de superficie, transparencia total, un desierto erógeno donde ya no hay nada que ocultar. En definitiva, a la aniquilación de la voluntad y de toda diferencia vertical. Expropiación de la vida y, desde luego, venganza del objeto, pero no de un objeto otro ante un sujeto vencido, sino de un objeto propio exento de sí: paraíso de los objetos virtuales, de las imágenes autónomas. Consiste en la primacía del recipiente y la emancipación de las señales. Así vemos en toda clase de discursos modulaciones de esta onda portadora que se impone inadvertidamente como medio, como pura inmanencia. Todas las sociedades han sido sociedades del Espectáculo y lo serán, no tienen otro remedio, cambia la sofisticación de los medios-rituales. Precisamente en nuestras sociedades, por razones históricas en las que no vale la pena abundar, tenemos mayores posibilidades de abrirnos a una existencia auténtica, íntimamente anómala, si ahondamos en el trance del tedio. Tampoco está mal entregarse a la frivolidad del entretenimiento, es mil veces mejor que obstinarse en la desgracia. En cualquier caso, ninguna de las aspiraciones que nos conduzcan, por impropias que sean, es esencialmente excluyente; salvo en el sentido de que no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo o en el de un horizonte utópico.
ResponderEliminarSobre el determinismo y la fatalidad... se ha escrito tanto que no sé si cabe una observación más. Tienes la teleonomía de Monod, la equifinialidad de Bertalanffy, la providencia de los estoicos, etc. ¿Qué le pedimos al futuro? Esperanza, oportunidad, muerte... formas de soportar el presente y sobre todo la falta de sentido. De qué nos sirve una imagen especulativa del telos y su punto final si no dejamos de sobrepasarlo, a cada presente, en su desdoblarse como final y principio de su misma actualidad. ¿Qué hizo Caraco con su presente? Ah, el tiempo que tenemos o que nos tiene, ¿acaso no consiste nuestra vida en transformar los instantes en prodigios privados?
Eliminar...: todavía no es el crepúsculo, pero lo será pronto; ahora, y
todavía por algunos instantes, su cuadrícula de calles y avenidas es esculpida en negro por la luz
estremecida que cede poco a poco ante la marea de bruma marrón que se eleva del puerto, llenando
las profundas y chorreantes trincheras de piedra hasta que, bruscamente, el sol desaparezca tras la
línea de las colinas, al oeste, tras las carcasas descarnadas de las torres y las grandes norias del
parque de atracciones abandonado bajo el cielo de color salmón ahora, abandonada también la
ciudad, solitaria, bajo la invariable luz verde eléctrico de los globos de sus faroles complicados, que
se encienden uno tras otro, como las candilejas de un teatro, parecida a una de esas reinas a punto
de parir dejada sola en su palacio porque nadie debe verla en este momento, dando a luz,
expulsando de sus lomos empapados de sudor lo que debía ser parido, expulsado, algún mínimo
monstruo macrocéfalo (dice el americano), inviable y degenerado; y por fin todo se inmoviliza, cae,
y ella permanece allí, yaciendo agotada, expirante, sin esperanza de que aquello termine alguna vez,
vaciándose en una ínfima, incesante y vana hemorragia: ni siquiera destripada, apuñalada, sólo un
poco de sangre fluyendo, corriendo sin tregua por una delgada, invisible fisura en el centro mismo
de su cuerpo, una mancha, pronto un pequeño charco, extendiéndose, agrandándose lentamente en
el enlosado del urinario subterráneo en cuyo corredor sigue estando, en el seno del sofocante hedor,
con la espalda apoyada en la pared de azulejos, la ceremoniosa hilera de limpiabotas de cabellera
ala de cuervo, por completo vestidos (camisa y pantalón) de negro, alineados, pacientes,
disponibles, terribles y famélicos tras sus pequeñas cajas claveteadas parecidas a antiguos y
misteriosos cofrecillos, minúsculos e irrisorios ataúdes para niños.
-Claude Simon, El Palace.
"¿Qué le pedimos al futuro? Esperanza, oportunidad, muerte... formas de soportar el presente y sobre todo la falta de sentido. De qué nos sirve una imagen especulativa del telos y su punto final si no dejamos de sobrepasarlo, a cada presente, en su desdoblarse como final y principio de su misma actualidad."
EliminarDe lo que propones, me interesa el concepto "esperanza", muy existencialista. En mi precario entendimiento de Heidegger (que era un fenomenólogo), creo que la única "felicidad" a la que podemos aspirar es la esperanza, pues según su modelo de pensamiento estamos permanentemente pendientes de lo que va a pasar, sea dentro de cinco minutos o de diez años: si el pensamiento es una función de cálculo, diría que los términos con los que opera son datos del pasado, y la incógnita tras el signo = es el futuro. Si nuestra existencia es el cuidado de sí,no hay más felicidad que la esperanza. (vuelvo a mis argumentos freaks de siempre, pero la retórica del cristianismo utiliza mucho la palabra "esperanza" mucho más que la de felicidad. los materialistas seguramente creen que la esperanza conduce a la alienación del presente subsumiéndolo a una expectativa que no se cumplirá, pero las viejas religiones quizás eran conscientes de que no hay más tranquilidad que la convicción de un futuro próspero, o al menos no doloroso. el cristianismo tal vez sea una trampa, pero su resolución de los grandes padecimientos humanos es muy eficaz, sobre todo gracias a su apuesta por la "esperanza"). Ahora bien, la dificultad consiste en que la esperanza es siempre "esperanza de", al igual que la consciencia es "consciencia de", es decir que no se da sin un contenido. La dificultad es actualizar esa esperanza dándole un contenido. No puede decirse a secas "tengo esperanza"... ¿¿¡esperanza de qué??? Nadie sabe qué contenido dar a su esperanza.
Intuyo que los orientales, sabedores de que ese telos esperanzador es fútil, optan por buscar un estadio cognitivo extraño en el que la mente ya no "espera" nada y se disuelve en la feliz inanidad de la presencia, de lo insustancial del presente puro sin contenido, la alegría del "existir por existir"... anyway no creo que el objetivo sea convertir el presente en prodigios privados sino, más precisamente, en "futuros recuerdos prodigiosos". Si analizo lo que hago, tengo la sensación de que muchas cosas las hago con la vocación de que en el futuro se transformen en recuerdos felices... y para medir la felicidad de los recuerdos, no tenemos más regla que su conformidad a nuestro Yo idealizado. No sé.
y por cierto, tus citas científicas insinúan que sí crees en un "sentido": si hay recurrencias inapelables en la realidad, si hay una legislatura de los acontecimientos, hay "sentido", en la medida en que no todo es posible.
ResponderEliminarNo sé si has leído el libro de Meillassoux, como filosofía punk no tiene desperdicio: él radicaliza la opción de "todo es posible", pues las leyes de la naturaleza pueden desaparecer mañana mismo pues no tienen que rendir cuentas a ningún juez. El big bang fue un accidente de la nad e igualmente contingentes son el espacio, el tiempo, el orden subatómico, etc. Nada garantiza que mañana, por ejemplo, el tiempo empiece a correr marcha atrás, o los electrones a girar en sentido contrario. La tesis de meillassoux es tan inmediata que sorprende que sea tan relativamente infrecuente en filosofía, como sorprende que tan pocos epistemólogos se hayan molestado en desactivarla.
Podemos imaginar un montón acontecimientos y negar con palabras lo que nos parezca, sin embargo ocurre lo que ocurre de la manera que ocurre. La incertidumbre es mucho más caprichosa que la imaginación científica (o contra-científica si es el caso), dentro de las regularidades, del orden en la sucesión y las partes, un mal resbalón en la ducha... somos frágiles y falibles. Pero qué maravilloso estar vivo y qué inexplicable si no lo reducimos a simples teorías...
Eliminarhttp://youtu.be/-9Ta_BD_AJI
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
EliminarLa concicencia del "Estar vivo" es resultado de un lenguaje. Los animales, por ejemplo, en muchos casos no saben lo que es estar vivo o muerto, su realidad no funciona con esas categorías. Lo de las "simples teorías" no creo que reduzca nada, sino que amplía perspectivas, construye realidad. Eres un habitante de teorías, no de duchas. Como arquitecto te garantizo que "ducha" es un concepto tan abstracto como puedan serlo los de esencia, diferencia o algorito.
ResponderEliminarPues a mí me parece que estar vivo es una forma de referirse a sensaciones extra-lingüísticas y que el lenguaje es una forma de operar con algo así como índices empíricos según un código compartido, que parte y acaba en la experiencia; en su hacerse sentido y en lo sentido. Con el lenguaje podemos hacer malabares como aquello que decía Schopenhauer de un "hierro de madera". Bien, supongo que en esto le doy casi toda la razón a Ryle (coincido, vaya), aunque no creo que agote las posibilidades ni los problemas de un campo tan apasionante. La imaginación es una potencia experimental, importantísima para nosotros, toda la lógica es imaginaria... otra cosa es lo imaginal para quien sepa o crea en asuntos de ese tipo.
EliminarRetomando el tema de la esperanza, es un término sincategoremático como lo podría ser libertad en un sentido positivo, pero en un sentido digamos romántico se bastan de por sí en tanto que sentimiento... uno, a veces, se siente libre, esperanzado o en paz como quien dice... optimista... o con cierta alegría templada. Supongo que la cuestión es captar lo que se quiere decir, cuando hay algo que captar.
Creo que este texto te gustará, no es una maravilla pero toca puntos importantes sobre algunos temas que hemos tratado:
http://www.academia.edu/2324284/Introduccion_al_problema_del_tiempo_y_la_critica_al_esquematismo_Henri_Bergson_y_William_James_frente_a_las_Ciencias_positivas
Mmm... no tengo nada estudiado el empirismo, pero me huelo que bajo la aparente solvencia de sus categorías hay un cabo que no sé si queda bien atado, y es el del "pathos", el "estado de ánimo" como campo pre-lingüístico y casi "místico", el reino del capricho. En Deleuze por ejemplo, pareciese que al lenguaje le subyaciese (o subsistiese) algo pre-lingüístico que, en el fondo, es más poderoso que el código... Precisamente ayer estuve viendo una charla sobre Derrida, al que no consigo hincarle el diente en profundidad, pero creo que él se toma más en serio esa especie de "lapso" entre el lenguaje y lo que sustancia (o lo que se sustancia en él). No llego a entender bien la "diferencia" derridiana pero creo que apunta en esa dirección, hacia la complejidad d distribuir lo que es "código" y lo que es "codificado". Digo esto porque "sensaciones extra-lingüísticas" es una afirmación muy comprometedora... ¿de dónde sacas esa autonomía de la sensación? ¿crees que puede haber el más mínimo apercibimiento sin código? Anyway un día deberíamos debatir la lógica empirista sobre el binomio placer-displacer (no sé si lo abordan, pero me interesaría conocer cómo resuelven el papel de los "estados de ánimo"
Eliminar- observer
aprovecho para recordar a todos que si a alguien le apetece escribir un post, por supuesto tenéis las puertas de este blog abiertas, y además me haría muchísima ilusión.
ResponderEliminarCasi todos tenéis blogs, pero suelen ser muy serios y científicos, cuando os apetezca especular o divagar sin red, por favor animaos a compartir algo con nosotros. Los que tenési blogs entiendo que preferís explayaros en vuestras bitácoras, pero los que me dicen "es que no me atrevo", "es que yo no sé", "es que me da corte..." no seáis así, escribir algún post es muy divertido y produce un vértigo adictivo.
Así que ya sabéis, los que os decidáis a compartir algún pensamiento (desde el comentario de una peli a una queja contra tu vecina del quinto) estamos aquí:
crisis_de_fe@hotmail.com
- observer
ResponderEliminarUn post muy genealógico. Y creo que sólo se hace genealogía cuando uno ve el final de algo. De modo que aunque creo que ya conoces mi opinión al respecto, intentaré aclarar conceptos “aprovechando” esta ocasión genea-lógica -como tú muy bien has hecho... a tu manera, por cierto-.
Yo opino que “el poder” ya no está en los seres humanos, está en los objetos, que han secuestrado -o seducido dirían otros- la “libertad” o inconsciencia del humano hace mucho, mucho tiempo. Es decir, desde que descubrió cómo medir objetos con objetos. Y después, obviamente, cómo medir el tiempo con esos objetos. Objetivando así el tiempo con el objetivo de poder manipularle a voluntad. O si se prefiere decir de otra manera, con el objeto de controlar nuestra propia desaparición en el tiempo, es decir controlar la muerte.
Por ello creo que el lenguaje no sólo no tiene la clave de tal secuestro, sino que se opone a ello. Ha sido por contra el lenguaje matemático el que hizo posible -o tal vez fuera una emergencia necesaria, no sé-, que los primeros asentamientos humanos burocratizaran sus grupos -sus primeras “sociedades”- para gestionar su acumulación tras la medición, su producción y su reproducción. Pero tal y como lo hace “la ciencia”. Es decir, en condiciones de “encierro” o de laboratorio. Hasta intentar convertir el mundo en un inmenso laboratorio. Como cada vez resulta más evidente su intento con los dispositivos de control numérico, estadístico, probabilístico y demás zarandajas “objetivas”.
Por todo esto, también veo al ser humano como un medio que tienen los objetos -y su lenguaje matemático- para llegar a ese fin. Sólo que los objetos -parásitos simbióticos del ser humano- desconocen -al parecer, tanto como el ser humano-, su virulenta reproducción, terminando por matar al huésped con su incansable “seducción”, en esa aparente retroalimentación.
Pero contrariamente a lo que dices en el post, yo no creo que se necesite ya ninguna Razón de Ser para existir. Y en tal caso, ahora quien la necesita para emanciparse es “el objeto”. Por eso yo -en mi vertiente “humana”-, defiendo el autismo “a ultranza”. Porque de hecho, el tiempo empieza a carecer de sentido, tanto para mí como para otros muchos -o como para los primeros homínidos, supongo-. Y si tiene algún sentido para nosotros todavía, debe de ser debido a que los objetos necesitan “anclar” a su huésped a sus antiguas condiciones de existencia, en base a simulaciones nostálgicas. No sea que llegue el día en el que a su huésped le importen un pimiento sus orígenes y sus fines y mande a todos los objetos a tomar por el culo. ¿Sería imposible?
De cualquier manera yo no contemplo el autismo como una opción -no se puede ser autista a voluntad-, sino más bien como una necesidad imperiosa de quien no encuentra Razón de Ser. Algo así como quien no encuentra razones para dejar las drogas y se acuerda de ese anuncio que decía: “simplemente di no”.
EliminarPeeeero... -cómo me gusta este neologismo que inventaste :-) si es cierto que el objeto es ahora el que quiere emanciparse del humano; para mí el principal dilema consiste en si ayudar al objeto a convertirse en sujeto -es decir, si intentar “reconducir” al objeto... como inevitablemente siempre se ha intentado hacer para que no acabe con su huésped-. O “pasar olimpicamente” del objeto hasta conseguir “seducirle” -es decir, no hacerle ni caso hasta conseguir hacerle bajar de las nubes, donde por cierto, nos ha subido también el “ego” a nosotros los humanos-. Lo que obviamente me recuerda el anuncio de “porque yo lo valgo”.
Claro que, en este último caso -el autista-, yo tengo poco que hacer, y tampoco demasiado que contemplar, puesto que las catástrofes y el horror nunca me han parecido ningún espectáculo “seductor”, ni siquiera estéticamente disfrazados de “Apocalypse Now”. Aunque por eso mismo creo que esta segunda opción de “tener poco que hacer” o “wo wei” taoísta, tanto a mí como cada vez a más personas nos resulte mucho más “seductora”, supongo.
De modo que de nuevo aquí parece haber un antagonismo primigenio: el autismo contra el porqueyolovalguismo. Y lo que surja como emergencia creadora a partir de estas dos fuerzas antagónicas... pues eso, como siempre, nadie tiene NPI
(
ResponderEliminar(
(
el puñetero cyclonopedia, el libro de más pegada desde el Mil Mesetas en el mundillo académico... recomiendo barjarlo ante de que lo borren, la única versión que he encontrado es esta:
http://es.scribd.com/doc/95733058/cyclonopedia-complicity-with-anonymous-materials-anomaly
cuando lo lea / leamos, comentamos
)
)
)